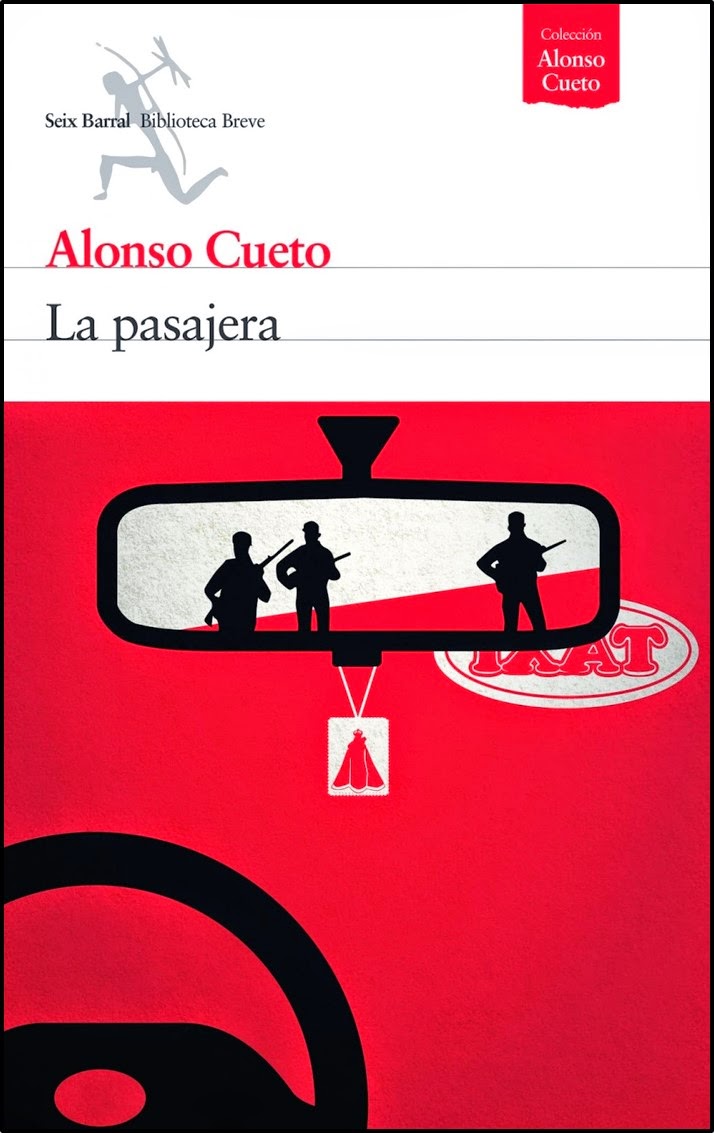Acabo de
entregarle, finalmente, la versión
definitiva de mi novela Dioses
de Maranga a mi editor. Declaro que tuve ganas de quitársela
inmediatamente. Mi querido editor y
amigo me cayó muy mal esa mañana. Pues mientras él recibía la copia de mi
novela - impresa y anillada – con la
sobriedad natural de un editor que le
echaba una mirada a la cantidad de hojas, a la contundencia del título, a las
posibilidades de una historia como esa entre los lectores, yo le estaba
entregando varios meses de trabajo que – en las últimas semanas – se habían
convertido en largas noches de obsesión y días de angustia.
Sin
embargo, luego me di cuenta de que el asunto no iba por ese lado, y de que mi apreciado editor tampoco tenía la culpa
de nada. Él se comportaba como tenía que hacerlo. El que estaba complicado era
yo quien – además de agotado por el proceso creativo - aún no había revelado que me faltaba contar
una historia más. Una
historia mayor – como en la caja china literaria – que vertebraba todos los demás
hechos, incluyendo mi reciente novela.
Pues
bien, para que mi reciente novela se
independice totalmente de mí y tome el camino que le ha de corresponder, creo que es necesario contar la historia completa,
la que explique por qué me he demorado tanto en escribirla. Consecuentemente, debo cerrar
esta etapa confesando que muchos años atrás, casi cuando todo comenzaba en mi
vida literaria, perdí el manuscrito final de una novela en la cual había invertido muchos meses, años de mi
vida. Esa experiencia desdichada fue tan
impactante en mi vida que, desde aquella vez, no había logrado embarcarme en la
redacción de otra novela. En los siguientes años, escribí cuentos, obras de
teatro, libros académicos: algunos de estos tuvieron mejor suerte que otros;
sin embargo, cada vez que intentaba reiniciar la aventura de escribir una
novela, me envolvía el desánimo y, al poco tiempo, abandonaba el proyecto.
Eso
explica por qué la novela que le estaba entregando a mi amigo editor tenía un
gran significado personal. Un valor que iba más allá del gran momento que
siente un escritor cuando termina su obra, le agrega el consabido fin en la última página y llama a su
editor para decirle que se acabó, que, por fin, terminó. En mi caso, el asunto
tenía un valor adicional: me había
recuperado de un trauma literario, poco
común, pero trauma al fin y al cabo.
¿Por qué
tanta alharaca con la pérdida de una novela? Es más, ¿acaso no había por allí
borradores del manuscrito con el que hubiera podido rearmar la historia con
un poco de esfuerzo? Mejor aún, ¿no había archivos en la memoria de la
computadora, y sabios en tecnología que pudieran rescatarla de entre los
vericuetos de sus integrados? Y si no fuera así, ¿por qué no recomenzar
valientemente la historia o, en todo caso, continuar con otras historias hasta
que llegara el momento de volver reconstruirla? Ciertamente, son
cuestionamientos bastante válidos. Los mismos que me fui haciendo a lo largo de
los años, mientras mis queridos amigos me exhortaban a que escribiera, de una
vez, una bendita novela que consolidara mi vocación literaria.
Pues, he
aquí algunos hechos que quisiera compartir con quien esté teniendo la paciencia
de leer esta nota. Confieso que, aunque parezca inverosímil y
también estúpido, no guardé los borradores de aquella novela. Sucede que había tanto de mí en aquella
historia y me había metido tanto en ella que por mucho tiempo no hubo otra cosa
más importante en mi vida. Al terminarla y recobrar la noción de mi
realidad, miré a mi alrededor y me di
cuenta de que el pequeño cubil en donde escribía estaba
inundado de papeles, y de otros desperdicios, de todos los desperdicios posibles. Me
había llenado de tantos papeles, notas en hojitas de colores en las
paredes, así como de revistas y de libros, y de fotocopias de revistas y de libros,
y también de tantos otros desperdicios poco literarios que tuve
un arrebato de limpieza. Puse a buen
recaudo el original de mi novela e inicié la limpieza general de mi
pequeño cubil. No era la gran cosa, era un pequeño espacio en la azotea de una
casa en donde me habían acogido, pero con la ventaja de que nadie me molestaba,
siempre y cuando deslizara puntualmente
el monto de la mensualidad, en un sobre, por debajo de la puerta de la
dueña.
Recuerdo
que estaba tan liberado de los
personajes de mi novela, de las
locaciones en donde se había desarrollado la aventura, de las angustias que me
había generado cada uno de ellos, así
como de los problemas que había tenido con
la estructura y hasta con la gramática. Es decir, repito, estaba tan aligerado, que arranqué todas las notas de las paredes,
estrujé todos los papeles sueltos que ya no dejaban ver ni mi cama, los metí en
dos grandes bolsas negras y las dejé en la esquina de la calle, justo antes de
que pasara el camión que recogía la basura. Cuando regresé a mi cubil, y
coloqué en orden los pocos enseres que poblaban mi habitación, saqué mi novela
de la gaveta y mientras bebía una copa de vino rancio, estuve un rato
contemplando el manuscrito. Se titulaba La pensión cálida. Eran ciento diez páginas, en espacio simple, que había encarpetado y enganchado en un
fólder de cartulina amarilla. Creía que había escrito mi mejor novela.
Ahora
que rememoro aquellos hechos y acepto que el tiempo ha ido diluyendo la
intensidad de mi memoria, creo que quizás fue más la ilusión de un joven
aspirante a escritor que una verdad irrefutable. Sin embargo, tampoco habría
forma de comprobar, ni lo uno ni lo otro, porque la novela se perdió.
Eso
explicaría entonces por qué no pude reconstruir la historia a partir de
borradores que ya no tenía. Es evidente, también, que ya hayan inferido que había escrito la
novela principalmente a mano y que la haya redactado en una máquina de escribir
mecánica. Claro que ya rondaban tímidamente las computadoras personales y los procesadores
de texto, pero no con la contundencia de estos tiempos. Las más comunes eran
computadoras de poca memoria, de
pantalla negra y letras en un naranja fosforescente. Aun así, era un lujo
tenerlas y yo no tenía forma de darme esos lujos de la época.
Ahora
bien, antes de exponer por qué no pude reiniciar la escritura de la novela
apelando a la paciencia y la disciplina, debo contar qué significado tuvo para
mí la susodicha novela y cómo es que la perdí. Fue de una manera tan banal que he demorado mucho en escribir esta nota, precisamente, por la manera trivial como la
perdí.
Definitivamente,
hay muchas maneras de escribir una novela. Algunos métodos seguro más
eficientes que otros. Un apreciado amigo
recientemente me explicaba que una novela era algo así como un edificio en
donde todas las partes responden a la eficiencia de su estructura y de sus
cimientos. Por lo tanto, la redacción de una novela requería, también, de un estudio previo, de una investigación que
acumulara incluso más información de la que se iba a usar. Luego, era
imperativo elaborar una estructura y una estrategia narrativa. Por supuesto que
todo iba de la mano con la idea matriz que había despertado la inquietud por
escribir la novela. Lo que algunos entendidos denominan el magma. A partir de
esa materia informe, pero vívida, se trabajaba la estructura y la estrategia. Aun
así, eso no significaba que todo fluyera naturalmente, pero aseguraba un
trabajo más eficiente. Sin embargo, he
escuchado de otros modos de llegar a la culminación de un libro. En algunos de
estos casos hay testimonios de que se llegaba a su final casi en agonía y, en otros, con una
fluidez de fantasía. Mi novela, La pensión cálida, había significado la
culminación de una larga sesión de aprendizaje a través de lecturas, consultas,
talleres y, sobre todo, implacables sesiones de escritura que buscaban poner en
práctica lo aprendido. Y había algo más, algo que podría parecer mera
pedantería, pero que está inherente en cada quien. La necesidad de darle una voz
propia a mi literatura. Por supuesto que - de algún modo – un escritor es deudor de
otro, y aun cuando lo neguemos, nos insertamos en una tradición literaria. No
obstante, supongo que eso de la voz propia debería ser entendido como la
búsqueda agobiante de los adolescentes en su intento de hallar su propio diseño
de vida.
Creo que
en aquella novela perdida, no solo había alcanzado el punto más alto de mis
anhelos literarios, al menos para esa época; sino que me había imbuido en la
exploración de mis propios demonios. Cada uno de mis personajes, jóvenes que
vivían en una pensión muy cerca de la universidad Villarreal, representaba una
faceta del mundo como lo entendía (o como quería entenderlo). Lo mismo
significaba Isabel, la meretriz, cuya historia era la simbolización de lo que
en esos tiempos entendía por decadencia. Cuando todos los personajes, a través de
los vasos comunicantes que había planteado, llegaron a confluir en el núcleo del conflicto, sentí que había tocado el borde del universo. Comprendí que había nacido para
escribir. Como ya dije, no sé cómo evaluaría esa novela si la tuviera ahora entre mis manos. Es probable que hoy le estuviera encontrando decenas de
defectos atribuibles a la juventud e impericia de un escritor novato, pero la
frustración de no haberla visto convertida en un libro para que discurriera por
donde le correspondía, me ha dejado la idealización de que había escrito una
gran novela, y que en ella había dejado casi todo lo que tenía. Recuerdo que me
sentí totalmente extenuado por muchos días.
Y como
estaba contento de haber exorcizado todos mis demonios interiores, tuve la infeliz
idea de salir a reencontrarme con la realidad. Para ello, me cité a beber unos
tragos con algunos amigos ocasionales que nada tenían que ver con la
literatura. Después de todo, creí estar en mi derecho. Además de que era una
buena manera de realimentarme de experiencias que me permitieran reiniciar mi
proceso creativo, creo que eso pensé. Sin embargo, antes de reunirme con los amigos
en un bar del Centro de Lima, había planeado pasar por un centro de digitación
para que pasaran mi novela al mundo virtual de la computadora. Iban digitarlo en el fascinante procesador de textos
llamado word perfect y me iban a
entregar mi libro en dos disquets,
uno original y otro de respaldo. Como entenderán, estaba tomando todas las
previsiones del caso. No obstante, el destino me tenía preparada una jugada
siniestra. Esa tarde, el centro de digitación había cerrado temprano por un
rumor de bombas. No olvidemos el dramático contexto histórico de aquella década
ni la atmósfera sombría en la que se vivía. Como no había de otra, guardé La pensión cálida en un cartapacio de cuero que había conseguido y me
encaminé al bar en donde me aguardaban los amigos. Era un bar de mala muerte,
de mesas y sillas de madera vieja y
húmeda. Ciertamente – y no estoy usando clichés literarios – había aserrín desparramado por
el suelo y los mozos usaban unas telas de costalillo blanco como mandiles. Es más,
sí había una rockola que solo tocaba boleros de cantina. Pedimos cervezas y
más cervezas. Guardé mi cartapacio en una silla desocupada, sin miedo a los
ladrones porque nos habíamos sentado en el lugar más apartado del bar, y me sumergí
en la conversación, en los tragos, en la
borrachera.
No recuerdo
más, no quisiera acordarme de algo más. Sencillamente dejé olvidado el
cartapacio en la silla vieja de aquel bar y salí con los amigos en busca de una
noche de más tragos. Al día siguiente, aún con la resaca de la noche anterior, busqué
la novela en mi mesa, en mi cama y en todos los lugares posibles para un cuarto
tan pequeño. Luego fui recordando mi itinerario nocturno. Con el corazón
atolondrado regresé al bar y, por supuesto que no tenían la menor idea de lo
que buscaba. Además – me lo dijeron atropellada y amenazadoramente – el bar no
se hacía responsable de los objetos perdidos. Esa mañana, entre el malestar de
la resaca y el dolor por mi novela perdida, recorrí, como un moribundo que
recoge sus pasos antes de morir, todos los lugares que mi memoria recordaba. Por
varios días seguí indagando con cada uno de los amigos que habían bebido
conmigo, y hasta con los que no habían estado esa noche conmigo. Les conté a muchos
que había perdido una novela inédita y, la verdad, pocos se identificaron con
mi pena. Después de todo - seguro pensaron - era una novela. En su defensa, debo
recordarles que aquellos amigos no tenían mayor relación con la literatura. Por lo
tanto, entendían que la pérdida de una novela llegaba a ser tan grave como haber perdido unos planos. Después de
todo, se podían volver a diseñar. Pasados los días de luto, cuando intenté
reconstruir la novela, lamenté haber botado todas las notas en mi arrebato de
limpieza. Solo encontré un fragmento de dos párrafos y el boceto con el rostro
de Isabel que le había comprado a un dibujante callejero totalmente extasiado
por la imagen al carbón de una mujer de nariz respingada, grandes ojos y mirada
triste. No tenía nada más. En las siguientes semanas, cada vez que intentaba
recomenzar, me invadía la sensación de cansancio y de soledad como no la había
sentido en años.
Han
pasado años de aquella experiencia, demasiados años. Todo en un abrir y cerrar
de ojos. He seguido escribiendo, nunca con la dedicación con la que hubiera
querido o como lo han hecho algunos amigos
admirables, pero he escrito y he
caminado siempre muy cerca de la literatura. Como muchos, le he restado tiempo a
muchas ocupaciones y compromisos por estar cerca de ella. Pero, confieso, había
fallado siempre que intentaba regresar a la novela. ¿Justificable tal
actitud? Seguramente no, pero ni modo.
Por eso,
cuando llegué a escribir la palabra fin
en la última página de mi novela Dioses
de Maranga, sentí que recién había cerrado un capítulo un tanto insano en
mi vida literaria. Y por eso tuve ese arrebato de molestia con mi editor. Aunque
lo mejor de todo hubiera sido contarle tranquilamente esta historia en medio de
unos tragos. Por supuesto, con la novela totalmente protegida en alguna nube
virtual, por si acaso.