
FOTO DE LIMA ANTIGUA

 Cuelgo otra crónica de la ciudad para quien quiera leerla y criticarla
Cuelgo otra crónica de la ciudad para quien quiera leerla y criticarlaFulano llegó temprano porque todavía seguía creyendo en aquello de la puntualidad. Entonces descubrió, ya sin mucha sorpresa, que los horarios especificados en un letrero grande y triste a la entrada del edificio gubernamental eran, como muchas otros horarios de otras muchas dependencias de este país, una promesa muerta y olvidada desde hacía mucho tiempo. Suspiró con un aire de resignación aburrida y se dispuso a esperar justo en el lugar donde otro letrero grande decía que había que esperar. Revisó sus papeles, sufrió un leve susto cuando supuso que había olvidado uno de ellos. Felizmente lo encontró. Volvió a verificar los datos del formulario N° 7,067 que le habían indicado llenar el día anterior luego de una espera extensa en una cola interminable. Felizmente había preguntado todo lo que debía preguntar y ahora estaba seguro del lugar, del papeleo y de todo lo demás. Se dispuso a esperar tranquilo porque todo estaba en su sitio. Claro, grave error de Fulano que, otra vez, caía en la misma trampa: creer. Desdobló su periódico, se acomodó los lentes bifocales e intentó una lectura ordenada de las noticias del día anterior. Sólo hacía falta esperar y la lectura era lo que más tranquilizaba su viejo espíritu de hombre culto de clase media. Suspiró. El edificio era plomizo, grande y, en la neblina de la mañana, parecía un anciano ancho y curvado, dormitando sentado. La lectura fue llenando los pensamientos de Fulano, momentáneamente olvidó su entorno.
A las nueve y cuarenta y cinco hubo un amago de movimiento detrás de los portones de fierro y, cuando Fulano levantó la mirada del periódico para ver como estaba el mundo, descubrió asombrado que una multitud se apelotonaba en las cercanías del portón sin ningún ánimo de guardar el orden y , peor aún, detrás de él, otro gran tumulto de personas había conformado una cola serpenteante, informe y desesperada. ¿En qué momento se había armado tal enredo?
Por un momento sintió una leve pena por quienes se hallaban tan lejos de alcanzar atención; aunque luego comprendió que más que pena, aquello era un secreto orgullo mal camuflado. Total, él estaba entre los primeros porque tomaba sus previsiones. Se había levantado temprano, había mal desayunado y había soportado estoicamente de pie hasta ese momento: tenía derecho de estar tranquilo y hasta feliz. Además todo lo que debía averiguar ya lo había hecho el día anterior en un ajetreo agotador. Esas eran las ventajas de ser responsable y organizado. En todo caso pensó que lo mejor era preocuparse por los que pretendían saltarse todo su sacrificio colándose a fuerza de esa viveza criolla que le gustaba muy poco. "En este mundo hay de todo", pensó, y luego sonrió impulsado por el orgullo de sentirse diferente.
Cuando el portón finalmente se abrió y los fierros de los cerrojos se callaron del todo, hubo un reacomodo de fuerzas que no dejó muy bien ubicado a Fulano quien, definitivamente ya no era el de años anteriores y, por lo tanto, no había podido correr ni empujar como lo hicieron con él. De todas maneras, su ubicación tampoco no era tan mala. Tal vez demoraría veinte minutos más de los calculado, pero igual, saldría temprano. Un formulario por aquí, una cola por allá y listo.
Un par de jovencitos encorbatados comenzó a distribuir a la gente en distintas colas según sus necesidades. Cuando llegaron a Fulano revisaron sus papeles, lo auscultaron casi con burla y antes de cualquier apelación, simplemente le dijeron que esa no era ni la oficina indicada ni aquel el formulario preciso. Más aún, le recomendaban regresar al día siguiente, eso si, a la hora, porque en esa entidad administrativa eran estrictos en todo y con todos.
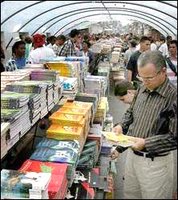



 CHOMSKY, LA LINGÜÍSTICA Y ...
CHOMSKY, LA LINGÜÍSTICA Y ...CRÓNICAS DE LA CIUDAD
Hace mucho tiempo recibí el encargo de una columna que relatara anécdotas de la ciudad, pero a modo de cuentos breves. Me pusieron una cámara y me mandaron a la calle. De esa experiencia guardé algunas crónicas. Ahora las cuelgo como nostalgia de mi aventura periodística.
PÁGAME
Finalmente lo alcanzó en la esquina Emancipación con Lampa. Lo cogió por un brazo y cuando aquél volvió el rostro asustado, Zutano lo enfrentó con un gesto desafiante: al fin te encontré. El otro hombre trató de forzar una sonrisa que no pudo ocultar su contrariedad. Incluso miró de reojo a todos lados como si buscara alguna ruta de escape: pero, hombre, qué sorpresa. Trago saliva. Zutano lo siguió sujetando y, al parecer, con excesiva fuerza porque los transeúntes comenzaban a demorar el paso picados por la curiosidad que despertaba aquel hombre flaco y sudoroso que se aferraba al otro, gordito y con cara de sinvergüenza. Zutano respiró muy hondo y lanzó la apelación que tantas veces se había guardado: ¡Págame!
En pocos minutos ya se había formado un aceptable grupo de curiosos que rodeaban a los dos hombres. Algunos miraban con simpatía a Zutano: pobre hombre, uno presta porque es buena gente, pero hay tanto caradura en este país. Otros, más bien, apoyaban al gordito que, después de todo, tenía algo de cada uno, porque – dígame usted - quién no cabecea en este mundo. Algunos bocinazos, como los se que dan cuando se respalda alguna marcha, se empezaron a oír. Desde las otras veredas, la gente aguzaba la mirada tratando de saber lo que sucedía. En el medio del círculo que habían formado los curiosos, Zutano y el otro hombre discutían a toda voz.
- Te juro que ya tenía el dinero y que te llamé por teléfono
- Te juro, nada, y a mí tú nunca me llamaste por teléfono
- Bueno, fatal para ti si no me crees, pero yo sí quería pagarte
- Entonces págame ahora
- Es que ahora no tengo
- No me importa. Hace meses que deberías haberme pagado
- Tú no entiendes que la recesión nos ha fregado
- Por eso, yo también estoy jodido y quiero la plata
De pronto, Zutano se dio cuenta de que estaba rodeado por gente que no conocía, pero que esperaba, ansiosa, la siguiente escena del espectáculo que él les estaba ofreciendo arrastrado por su desesperación. Alguien del grupo le aconsejó, de buen corazón, que lo llevara a la comisaría; otros dijeron que eso era por las puras; del otro sector, más que opinar, murmuraban por un borrón y cuenta nueva y, que caray, la amistad estaba por encima del dinero y, además, – esto sí lo aprobaron todos – la crisis nos estaba obligando a tantas cosas injustas como ésta. En la mirada de Zutano – antes cargada de decisión - comenzó a notarse una sombra de agotamiento o quizás - no estoy seguro - de resignación. Miró la ciudad y se sintió cansado. El hombre gordito intuyó que ya había ganado la batalla; hubo en su rostro un gesto de cabeceador experimentado que lo delató; entonces se dispuso a dramatizar el colofón de su gran actuación.
- En verdad te voy a pagar, te lo juro por lo más sagrado.
- ¿Cuándo?
- Antes de una semana... Yo mismo te voy a buscar... Te doy mi palabra...
- ¿No te creo?
- Hermanito, creéme, por favor, a pesar de la situación, yo te voy a cumplir
Zutano lo miró intensamente una vez más y luego ya no tuvo fuerzas ni ganas de increparle que ya se había dado cuenta de aquel brillo diminuto en su mirada que le avisaba, de manera definitiva y silenciosa, que otra vez se le iba a escapar.
Los bocinazos aumentaron, se oyó muy cerca el silbato de policía. Zutano se marchó silencioso, derrotado, solo. Mientras el gentío se disolvía presuroso en la bruma de las seis de la tarde.

Para ser una mujer de quince años, Valeria había solucionado muy bien el no sentir remordimientos cada vez que miraba a su rival sentada en la última carpeta del salón. Un par de conversaciones sutiles en el receso, unas cuantas miradas y otros desplantes habían hecho de su rival un animalejo asustadizo. Semejante a una bestia inconforme, Valeria se acercaba a ella, la rodeaba, llamaba a un par de compañeras y hablaban sin dirigirle la palabra. Esa acción la hacía sentirse saciada, poderosa, aguda. Podía notar cada movimiento de su rival y descifraba en ellos el peso de su decisión, pues lo que hacía la víctima era inevitable: mover incontrolablemente una de sus piernas, mirar el vacío, fingir leer, pausar su respiración hasta volver los jadeos inconstantes, evitar el sollozo o detener el abismarse en un grito. Entonces, alguien preguntaba si ya era suficiente, si tres semanas de ostracismo enseñaba a la rival a no subir las cuestas de Valeria ni abrigarse en su nombre para no morir en lo gélido de su identidad.
- No era suficiente con una semana.
- Ni con dos, me has escuchado, ni con dos meses. No la miren, sigamos hablando –y los ojos de Valeria se inyectaban de rabia, su labio temblaba.
Así había solucionado el trance de la piedad: con frases calibradas y tonos ásperos. Cortaba la compasión con nuevas historias o con nuevos secretos de la rival. Y el grupo se alineaba, renovaba el ánimo y se convocaba muy cerca de la víctima para conversar, reírse, celebrar sin miramientos. Entonces la víctima se hartaba, salía de su carpeta y cruzaba todo el salón hasta protegerse en la ventana, solo pensando arribar a ese espacio para darse aire. Pero Valeria hacía callar al grupo para que el camino de su víctima sea silencioso, áspero, acechado de vacíos. La rival sabía que era inevitable ese silencio; ineludible, esas miradas escudriñar todo movimiento para volver la distancia titánica y el esfuerzo por llegar a ese nuevo refugio, inútil. Valeria era sabia para su edad. Sabia porque al rival se le dejaba un espacio por donde escapar, sabia porque ese espacio era vital para que no luchara con todas sus armas como un animal enjaulado. Así se anticipaba a los llantos, a los gritos, incluso a las agresiones. Pero esa huida debía ser vigilada con arrogancia para que palpe el poder, ese extraño poder que saboreaba Valeria desde el círculo donde se encontraba satisfecha.
- Parece que va a llorar. Mejor no la miramos, Valeria.
- Un minuto más.
- Un minuto es una eternidad, Valeria. Es demasiado.
- Está bien.
Y esa piedad era fingida, calculada según la condición psicológica de la víctima y la reacción de ese grupo que la seguía con una lealtad ondulante, pero lealtad que ahora poseía sin concesiones. Valeria la piadosa, eso pensaban, Valeria la justa y esa idea la hacía divagar: debía dejarla escapar, escuchar a sus subalternas, seguir sus intuiciones, retomar el castigo sin piedad. Para eso ya el círculo se había disuelto al sonar el timbre. La víctima parecía sonreír al sujetar su mochila y sacar sus audífonos. Guardó sus últimos libros, esperó que todas salieran y subió al máximo el volumen de la música. Cuando cruzó la puerta, todo fue una caída. Valeria la esperaba sola. Sola la había hecho caer, y sola se había aproximado muy cerca de su cara y sacado los audífonos y sola se reía: “Mañana va a ser peor, Ariana”.
